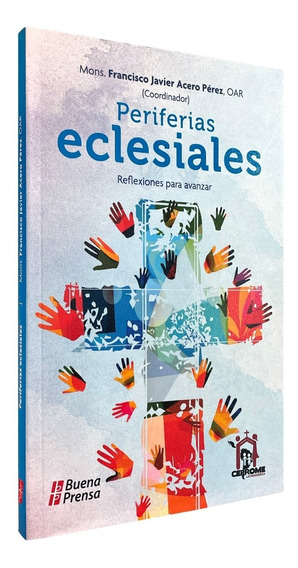Alejando el zoom para ver más allá.
¿Puede ser la ordenación de viri probati (varones probados) una respuesta a las necesidades de la Iglesia?
Antes que nada, debo decir que no he leído y probablemente no pueda leer por ahora el libro “Desde lo profundo de nuestros corazones”. No pretendo con estas líneas ponerme ni a favor ni en contra del Card. Sarah, de Benedicto XVI ni de Francisco, sino enfocar el tema dando “dos pasos hacia atrás”, o, si prefieren, “alejando el zoom” de la simple cuestión “curas casados sí-curas casados no”.
También debo decir que asumo plenamente lo que hasta el momento ha enseñado el Magisterio de la Iglesia en relación con el celibato y el sacerdocio en el rito latino. Especialmente claras son –a mi entender- las enseñanzas de Pablo VI en la Sacerdotalis coelibatus. Allí el papa Montini repropone dos principios fundamentales que hunden sus raíces en la Tradición y la Escritura, y siguen –y seguirán- vigentes hasta la Segunda Venida.
Esos dos principios son: (1) el celibato y el presbiterado son carismas distintos, que (2) la Iglesia latina ha decidido unir por encontrar grandes motivos de conveniencia.
(1) Que sean dos carismas distintos significa –esto quiero decirlo con toda claridad- que la ordenación de varones casados es posible, no es contraria a ningún dogma de fe ni contradice algún mandato de Jesús. Hay personas que reciben el carisma del celibato sin recibir el presbiterado; y hay personas que fueron llamadas al matrimonio y también reciben el carisma del presbiterado. Así acontece en las Iglesias católicas de rito oriental, donde algunos presbíteros son hombres casados previamente. Su ministerio tiene el mismo “rango”, eficacia y valor para las almas que el de los sacerdotes célibes, tanto orientales como latinos.
(2) Que la Iglesia latina haya decidido unir ambos carismas –es decir, que sólo ordena presbíteros a quienes manifiestan ser llamados y eligen el celibato por el Reino- significa que como Madre y Maestra, motivada por razones teológicas profundas –la imitatio Christi especialmente- y por razones prácticas –la mayor libertad y disponibilidad que otorga el celibato- ha sostenido esa disciplina durante siglos, a pesar de muchas presiones e incluso consciente de las dificultades de cada época. Vale aclarar que esas razones no son de índole económico ni político –como nos quieren convencer algunos- sino místicas y evangelizadoras.
Por todo lo dicho, para mí está claro que si el Papa decidiera abrir la ordenación a hombres casados no haría nada contrario a la fe, nada contrario a la moral, ni nada –por otro lado- que no suceda ya en la Iglesia católica en sus ritos orientales y otras situaciones excepcionales. Si eso ocurriera, seguirían existiendo varones que recibieran ambos carismas –celibato y sacerdocio- con lo cual no se daría –como alguno vaticinaba apresuradamente- “el fin del celibato”. En ese sentido, eso considero no tan acertadas algunas críticas que dicha posibilidad ha recibido en los últimos días.
Alejando el zoom.
Mi reflexión gira ahora y quiere orientarse hacia la cuestión inicial, la que no debemos olvidar nunca, porque para eso existe la Iglesia: ¿favorecería la ordenación de hombres casados la misión evangelizadora que Cristo nos confió? ¿Es ella una solución, más aún, la solución a la alarmante reducción del número de creyentes y de practicantes, no sólo en la Amazonía, sino en toda la Iglesia?
Dicho de otro modo, ¿es la escasez de sacerdotes la causa del triste retroceso de la Iglesia católica en todo el mundo occidental?
La respuesta, en mi opinión, es un rotundo no.
Siempre según mi opinión –de la cual me hago cargo- el deterioro de nuestras comunidades cristianas y de las mismas instituciones eclesiales tiene otro origen más profundo: el debilitamiento de la fe en un amplio sector de la Iglesia.
Porque si es verdad que “el mundo se descristianiza” – de lo cual solemos acusar al “secularismo” y al “relativismo”- ¿por qué los grupos evangélicos y pentecostales crecen y están vivos en Amazonia y en otros lugares, también en Argentina?
Mi impresión es que ellos –con sus deficiencias de doctrina y de método- están convencidos de la Palabra de Dios. Convencidos del Evangelio. Convencidos de Cristo. Ellos verdaderamente creen en sus promesas, y por eso son obedientes a sus mandatos. Ellos consideran las exhortaciones de Jesús y San Pablo como palabras que directamente Dios dice a sus corazones, y se sienten impelidos a anunciarlo a otros, sin demasiados rodeos.
En la Iglesia católica, en las últimas décadas, algunas veces nos hemos avergonzado del Evangelio. Nos hemos sentido inferiores, nos hemos dejado dominar por complejos, y ese acomplejamiento nos ha paralizado.
Opino que no es solamente un problema de coherencia y de testimonio de vida, el cual es también clave. Es necesario ir a las raíces, y reconocer que hemos perdido frescura cuando hemos perdido convicción, y hemos perdido convicción porque nuestra fe se ha debilitado.
Si la sal pierde su sabor…
Y llego al momento más crítico del presente artículo: muchas veces nuestra convicción se deterioró porque hemos dejado entrar la ambigüedad y la confusión en la manera de hablar de Dios. Hemos querido caerle bien a todo el mundo, nos hemos enganchado en todas las modas de lenguaje y acentos, hemos querido ser abiertos, tolerantes e inclusivos, y hemos acabado por dejar afuera… a Jesús, al verdadero Jesús.
Lo puedo expresar de otro modo, más autobiográfico: cuando conocí a Jesús a fondo y sentí su llamado a ser sacerdote, me atrajo la completa, la absoluta certeza con la que alguien me dijo “sólo en Jesús hay salvación… Él es Dios hecho hombre, Camino, Verdad y Vida… en la Iglesia Católica vas a encontrar todos los medios para salvarte… la moral cristiana es difícil pero es perfecta, porque viene del mismo Dios que nos creó”. La Iglesia que me anunció ese Evangelio tenía fragilidades morales, claro que sí: pero era una roca firme en cuanto a la verdad que anunciaba.
Yo creo –pasado un cuarto de siglo- que hemos cometido el error de ir vaciando el anuncio, admitiendo sincretismos peligrosos –cultos paganos mezclados con la fe cristiana, ideas de izquierda y de lobbies en documentos de organismos eclesiales- que nos han hecho cada vez menos fuertes y menos creíbles.
En la base de todos esos sincretismos, creo que está una exégesis bíblica que se viene empeñando hace ya casi un siglo por debilitar el carácter histórico de los Evangelios. Entonces, si en realidad Jesús no dijo “Yo soy el Pan de Vida”, sino que es una idea posterior puesta en su boca, ¿sería capaz de morir por la Eucaristía? Y así podríamos seguir con las palabras de Jesús sobre el Matrimonio, o las de Pablo sobre la Homosexualidad, o las de toda la Biblia sobre el Cielo y el Infierno.
Muchas crisis sacerdotales se han originado también en esa crisis de fe y del anuncio. Muchos que traicionaron su celibato –con escándalo o sin él- comenzaron por traicionar la adhesión al Maestro pero quizá –y esto es duro decirlo- fueron previamente traicionados por teólogos “maestros de la sospecha”, que ofrecieron un andamiaje conceptual endeble y por momentos blasfemo, incapaz de sostener la opción de vida de un consagrado…
Como contrapartida a esta situación, he de decir que allí donde la Palabra de Dios es anunciada en su integridad, donde los evangelizadores no tienen miedo de ir contracorriente, donde no se pretende “amoldarse al mundo” sino que se acepta con gozo el ser distintos, las comunidades son vivas, son fuertes, surgen vocaciones a la consagración… y hasta crecen numéricamente.
Mi propuesta: conversión, conversión, conversión.
La verdadera reforma que necesitamos todos –yo el primero, indigno pecador- es convertirnos de nuevo más y más a Cristo. Los llamados a un servicio especial en la Iglesia necesitamos volver a soñar y a elegir la santidad. A ser santos nos invita Cristo.

Si reaparece la santidad como meta y horizonte, si no tenemos miedo de abrazar el Evangelio tal cual y desde su centro –Jesucristo y su Pascua, la Eternidad- sin desviar nuestra mirada en cuestiones secundarias, lo demás viene por añadidura.
En ese marco, el Señor conceda al Santo Padre la sabiduría para decidir lo que Dios quiera para su Iglesia en este tiempo, con la mirada puesta en el Cielo, no en la opinión del mundo ni en presiones ideológicas.
Si no miramos de frente estos problemas –opino yo- las reformas disciplinares serán solo “parches” que de ninguna manera detendrán aquellos procesos que todos lamentamos.
Sin olvidar aquella impactante frase del Maestro: “Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?” (Lc 18, 8)